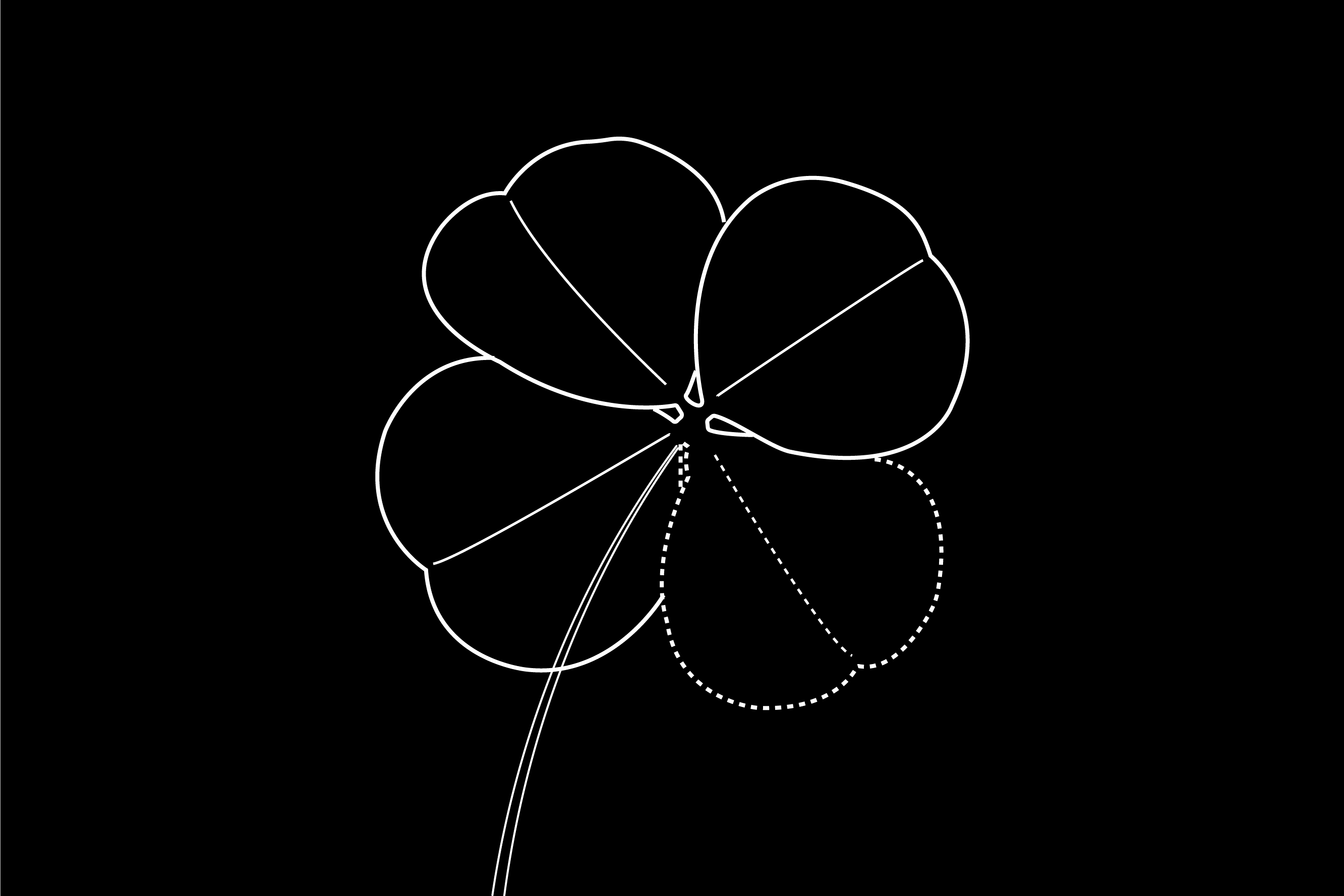
La suerte, el mérito y el poder
Cada cierto tiempo, las redes sociales retoman el debate de la meritocracia asumiendo que el mérito es algo que se puede arrojar al contrincante político. La derecha reivindica el concepto porque entiende que permite reconocer y valorar en su justa medida las diferentes contribuciones que los individuos realizan a la sociedad. La izquierda, en cambio, lo rechaza, porque interpreta que oscurece nuestra percepción de los aspectos materiales y culturales que conducen al éxito, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
En “La fortuna moral” (“Moral Luck”), Thomas Nagel discute en qué medida somos moralmente responsables de nuestras acciones. El filósofo comienza esbozando una idea muy sencilla que, poco a poco, va adquiriendo complejidad: nadie puede ser juzgado (positiva o negativamente) por sucesos que escapan a su control.
A pesar de que la tesis nos puede parecer intuitivamente plausible, arrastra dos problemas insalvables. En primer lugar, contrasta con nuestras atribuciones de responsabilidad cotidianas. En nuestro día a día, aceptamos que las consecuencias de las acciones sí son relevantes para el mérito y la culpa. En segundo lugar, si los juicios morales sólo pueden atender a los aspectos controlados por los agentes, entonces, en último término, la atribución de responsabilidades morales no tiene ningún sentido.
Ambos problemas se comprenden fácilmente repasando las cuatro formas de suerte moral que Nagel distingue en su artículo: La suerte consecuente. La suerte circunstancial. La suerte constitutiva. Y la suerte antecedente.
El caso del conductor beodo es un buen ejemplo de suerte consecuente. Imaginemos que un tipo borracho invadiese con su vehículo la acera. Si arrollase a un transeúnte, sería sometido a un juicio público mucho más severo que si no se encontrase con ningún peatón y continuara su camino. No obstante, que hubiera o no gente paseando en ese momento es algo que no dependería en absoluto de su voluntad. Sería una cuestión de buena o mala suerte, por lo que, atendiendo a lo que hemos acordado, no debería afectar a nuestro juicio sobre su comportamiento. Lo único que (en principio) podríamos juzgar es su alcoholismo y su conducción temeraria.
El papel de la suerte constitutiva se comprende al reparar en individuos excepcionalmente talentosos. Hay muchos futbolistas que entrenan tanto como Messi, pero sólo hay un Messi. Sus facultades físicas y disposiciones son un tesoro que sólo él posee. Otras personas no han sido tan afortunadas en su nacimiento, pero han sido bendecidas con un carácter apacible o inclinaciones afectuosas. El buen o mal temperamento también es una cuestión de suerte.
La Alemania nazi, por su parte, ilustra a la perfección en qué consiste la suerte circunstancial. Supongamos que, a comienzos del siglo pasado, dos hermanos, Albert y Robert, fueron separados al nacer. Albert fue entregado a una familia inglesa y Robert fue criado en Alemania. Los dos hermanos tenían un temperamento muy parecido. Eran personas serviciales que demostraban un gran respeto por la tradición y la familia. Albert se convirtió con el paso de los años en un caballero inglés y Robert optó por abrazar el nazismo, como tantos de sus compatriotas. Las circunstancias que motivaron sus decisiones escaparon, en gran medida, a su control. No decidieron ser separados al nacer, ser criados en una familia u otra, vivir tiempos políticos convulsos… Si Albert hubiera sido criado como Robert, se habría comportado igual que él; y viceversa. ¿Qué espacio nos dejan las circunstancias para juzgarlos moralmente? Atendiendo a lo que hemos dicho, ninguno.
Una vez consideradas la suerte consecuente, la suerte antecedente y la suerte circunstancial, Thomas Nagel recapitula y plantea el desafío inmenso que, en último término, se desprende de la suerte antecedente: “Si no podemos ser responsables por las consecuencias de nuestros actos debido a factores que están más allá de nuestro control, o por los antecedentes de nuestros actos pertenecientes al temperamento y no sujetos a nuestra voluntad, o por las circunstancias que plantean nuestras elecciones morales, entonces ¿cómo podemos ser responsables incluso de los actos puros de la propia voluntad si ellos son producto de circunstancias antecedentes fuera del control de la voluntad?”.
La respuesta a esta pregunta (retórica) la encontramos casi al final del artículo: “… en la medida en que los determinantes de lo que alguien ha hecho se manifiestan poco a poco en su efecto en las consecuencias, el carácter y la elección misma, se torna gradualmente evidente que las acciones son sucesos y las personas cosas. En última instancia, no queda nada que pueda atribuirse al yo responsable, y no nos quedamos con nada más que una porción de la secuencia mayor de sucesos, que podemos deplorar o celebrar, pero no acusar o elogiar”.
La conclusión que alcanza Nagel es, sin ninguna duda, escéptica y puede resultar violenta al lector que no está acostumbrado a enfrentarse a la literatura filosófica, pero, en cualquier caso, expone el problema de la atribución de responsabilidades morales con gran claridad y nos permite abordar el debate del mérito con más precisión.
¿Es el mérito compatible con la suerte? No escogemos nuestra constitución inicial, ni gran parte de nuestras circunstancias, ni nuestros antecedentes familiares, sociales o médicos, tampoco las consecuencias precisas de nuestras acciones. Nos encontramos inmersos en una maraña de acontecimientos azarosos que nos empujan en una u otra dirección como pelotas de pinball. Las mismas razones que existen para negar la legitimidad de las atribuciones de responsabilidad moral se aplican en el caso del mérito.
Pese a todo, no debería sorprendernos que los conservadores reivindiquen el concepto. El mérito no es sólo una superstición absurda, sino también -sobre todo- un mito que permite reforzar las posiciones de los más afortunados a costa de aquellos que han sufrido una suerte mucho peor.
El mérito es, ante todo, una herramienta de poder.
