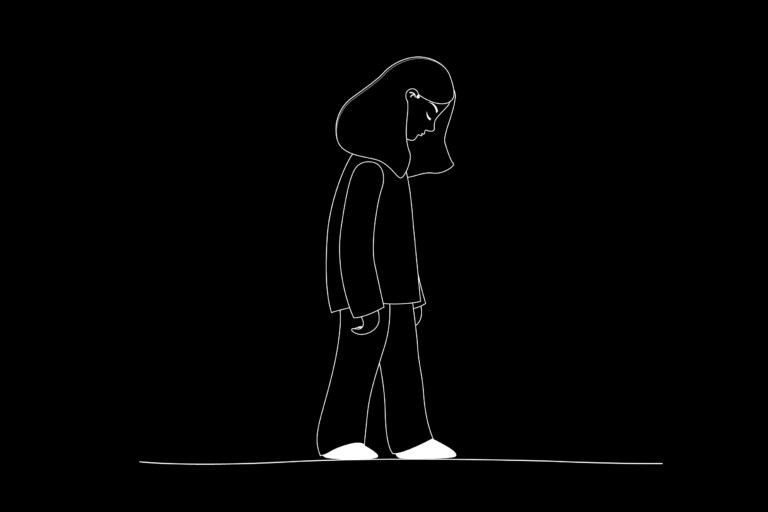
La tribu ausente
Ahora que se aplanan las olas y que la marea del Covid comienza a bajar, emergen las víctimas colaterales de la pandemia. Llevamos tiempo hablando de los enfermos crónicos que, durante el último año y medio, casi dos años, han padecido un agravamiento de sus dolencias. Ellos han sufrido, más que nadie, los recortes en la atención primaria y la situación de excepcionalidad en los hospitales, pero, poco a poco, se espera que su tratamiento retome la normalidad.
Se ha hablado menos de los niños y las niñas que, con una entereza sobrecogedora, se han enfrentado al virus. Su serenidad ejemplar en un período de dureza extrema -no sólo por la pandemia, sino también por la resaca de la recesión económica- es una lección que nos acompañará siempre.
No obstante, cometeríamos una imprudencia terrible si minusvalorásemos su dolor. La enfermedad les ha robado una parte substancial de su infancia y adolescencia, de sus juegos y de sus afectos. Les ha impedido socializar con normalidad en un periodo de la vida en el que el ser humano se construye sobre todo a través de la mirada de sus iguales.
A todo esto, cabe sumar un drama obvio que, sin embargo, los medios de comunicación han soslayado sistemáticamente. Las muertes de los adultos no fueron, en ningún caso, dramas personales, sino familiares. “Ninguna persona es una isla”, como dice el famoso poema de John Donne. La muerte de nuestros allegados nos afecta porque sangramos por las mismas heridas.
Según una investigación reciente, más de un millón de niños perdieron a una madre, un padre o un adulto del que dependían durante la pandemia. En España, 2.700 niños se quedaron huérfanos por culpa del virus. Ellos también son -huelga decirlo- víctimas del Covid-19. El asunto se ve, además, agravado por una falta generalizada de referentes cercanos que orienten a los jóvenes en su tránsito hacia la vida adulta. El consumo temprano de pornografía, las crisis provocadas por las redes sociales y la ausencia de expectativas vitales son, antes que nada, el síntoma inequívoco de una orfandad generacional. Hace falta una tribu entera para educar a un niño y la nuestra hace tiempo que se fue a por tabaco.
Hace un par de semanas, en el podcast de Tres amigos se discutía algo parecido, pero en otros términos. Los tertulianos se planteaban que, quizá, el éxito de la ciencia ficción oscura (Black Mirror) estaba directamente relacionado con la falta de confianza en el futuro. Antes, el pesimismo de la ciencia ficción especulativa se compensaba con propuestas optimistas acerca de un futuro feliz y solidario (Star Trek). Ahora, cuesta rastrear algo semejante.
Para que las nuevas generaciones conquisten otra vez la vida (la vida buena, la vida hedónica, la vida que merece la pena vivir con descaro) tenemos que recuperar la capacidad para imaginar futuros esperanzadores en común. Dicho con otras palabras, ha llegado el momento de recuperar la tribu.
